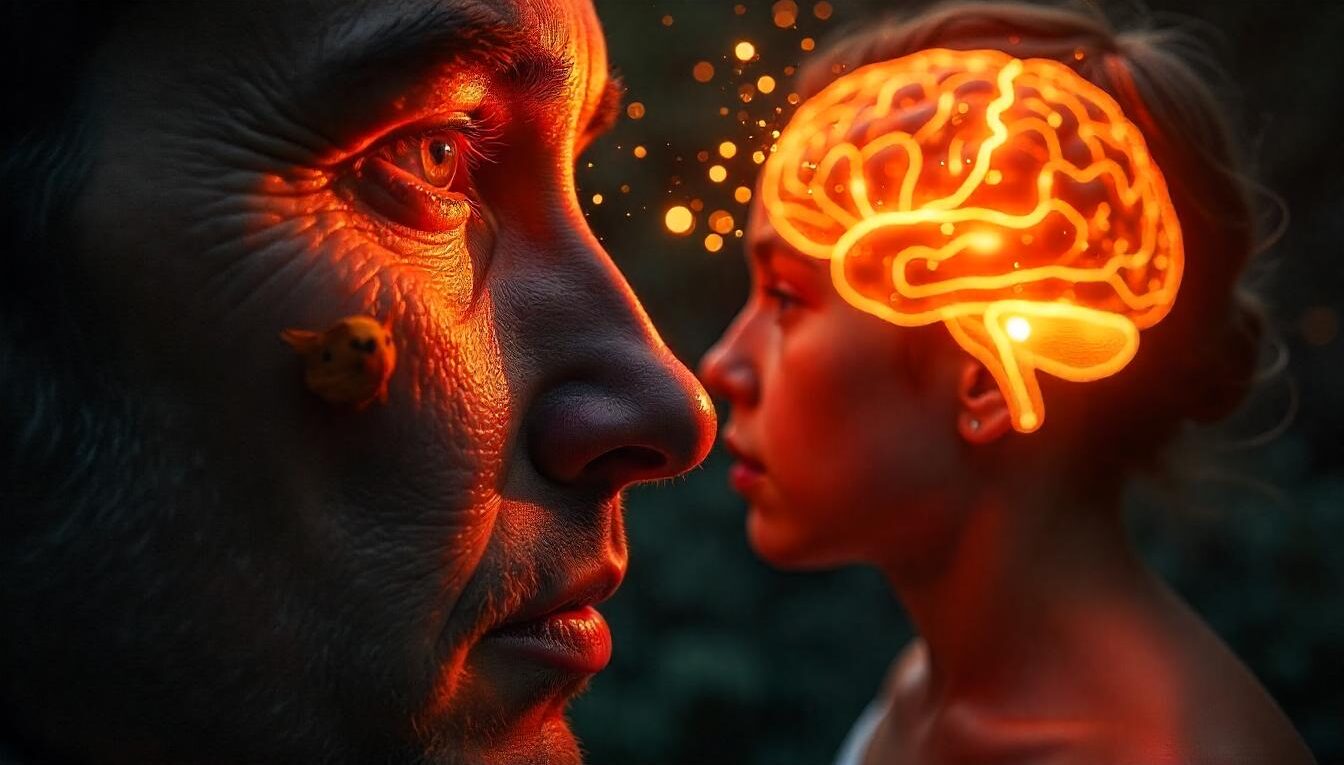La mente atrapada: pensar en tiempos de desinformación
Hay algo profundamente inquietante en el hecho de que no siempre pensamos para buscar la verdad. A menudo, pensamos para pertenecer. La neurociencia —ese arte sutil de observar el alma a través del cerebro— nos revela lo que ya sospechaban los griegos: que el ser humano, más que un animal racional, es un animal social.
El artículo de Clara Pretus, investigadora postdoctoral en neurociencia cognitiva y política en la Universidad Autónoma de Barcelona, publicado en el medio The Conversation, no hace sino confirmar lo que quizás no queremos aceptar del todo: que al enfrentarnos a la desinformación, no solemos activar las zonas cerebrales del análisis lógico, sino aquellas vinculadas con la identidad, el grupo, el vínculo tribal. No procesamos para corregir. Procesamos para protegernos.
Un experimento reciente con personas de ideología extrema lo muestra con crudeza:
Ante noticias falsas afines a su visión, el cerebro reacciona con emoción, con certeza, con pertenencia. Lo falso no es analizado, sino abrazado si encaja con nuestras creencias. Lo cierto es rechazado si amenaza ese sistema simbólico al que adherimos casi como a una religión.
¿Por qué ocurre esto?
Porque el cerebro no está hecho solo para pensar, sino para sobrevivir. Y en una época de hiperconexión y fatiga, donde nos bombardean con urgencias, alertas y verdades a medias, la mente elige atajos. Preferimos lo que confirma lo que ya creemos. Preferimos lo familiar, lo emocional, lo que no exige duda. Y entonces —como en una lenta e invisible erosión— la desinformación se cuela en nuestras vidas como el moho en las paredes de una casa abandonada. No se trata de un “error de datos”, sino de una forma nueva de fragilidad colectiva.
La autora advierte algo esencial:
Cuando compartimos un bulo, no solo estamos difundiendo una mentira. Estamos construyendo una realidad emocional, afectiva, que sostiene una visión del mundo. Una visión que muchas veces es más importante que los hechos. Porque los hechos nos informan, pero las emociones nos unen. Y el tribalismo informativo funciona porque nos da una forma de pertenencia.
¿Qué consecuencias tiene todo esto?
Primero, la polarización. Luego, la desconfianza. Finalmente, el colapso de un espacio común donde el diálogo aún es posible. Si cada quien tiene su verdad, entonces nadie tiene la verdad. Y sin verdad, no hay democracia, ni justicia, ni conversación.
Pero no todo está perdido
La neurociencia también sugiere caminos. No son sencillos, pero son posibles. Se trata de educar no solo la mente, sino también la emoción. Enseñar a detenerse, a pensar, a contrastar. No solo a dudar, sino a hacerlo con elegancia. Además, el artículo destaca una herramienta poderosa: la corrección entre pares. Es más fácil que alguien escuche una verdad incómoda si viene de alguien con quien comparte identidad. En tiempos de gritos, los vínculos callados y respetuosos pueden tener más impacto que la mejor base de datos.
Y por último, la arquitectura digital:
No podemos seguir premiando el escándalo con más visibilidad que la verdad. Necesitamos plataformas que no incentiven el odio como motor del clic. El diseño importa. La ética importa.
La desinformación no es un virus externo
Es una grieta interna. Habita allí donde dejamos de pensar con honestidad. Donde confundimos sentir con saber. Donde creemos que compartir es simplemente un acto neutro. Pero pensar, no es solo una función del cerebro. Es un acto de libertad. Y ejercerla en tiempos de confusión es quizás uno de los gestos más valientes y humanos que nos quedan.
Referencia:
Pretus, Clara. La neurociencia de la desinformación. Publicado en The Conversation, 17 de julio de 2025. Clara Pretus es doctora en Psicología y especialista en neurociencia política y social en la Universidad Autónoma de Barcelona.