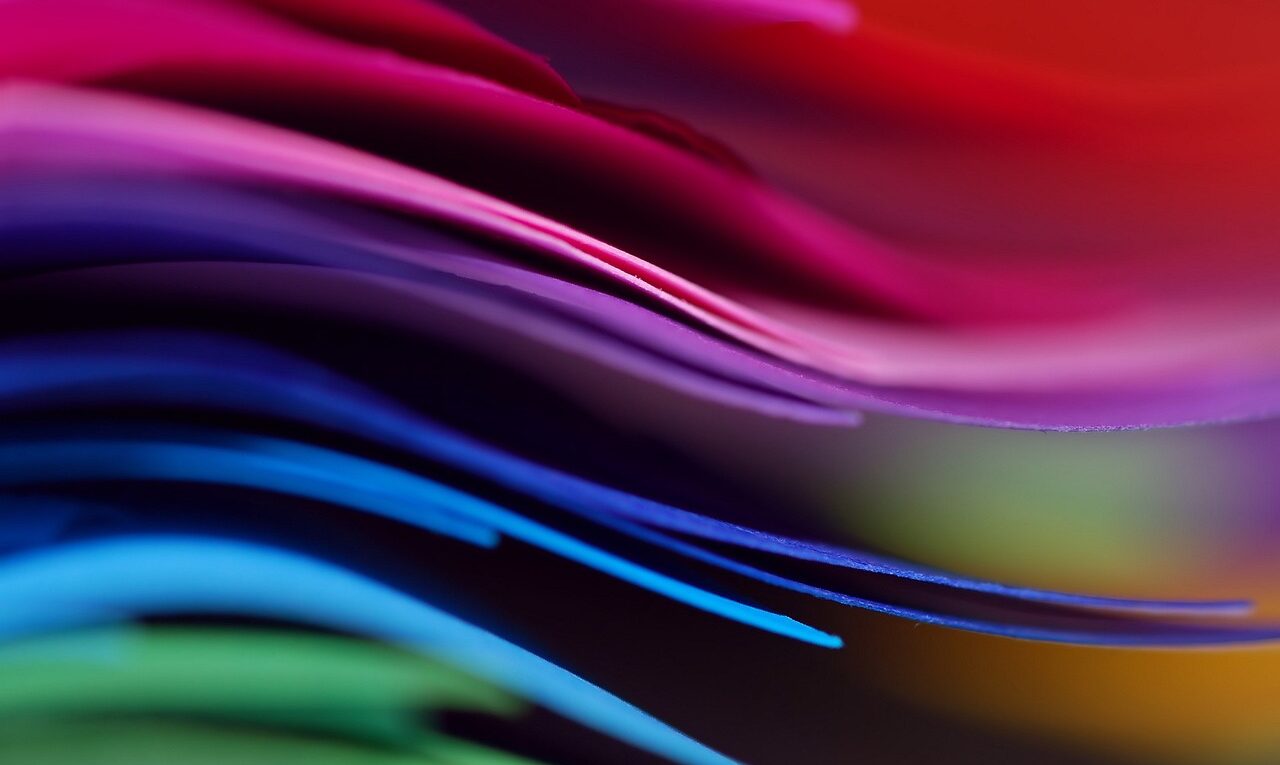Sábado: “El espejismo nuestro de cada día”
Soñar mundos ajenos
Desde chicos nos dijeron que había que soñar alto —tan alto que la vida quedaba con complejo de eterno deudor— y así aprendimos a padecer la espera. Crecimos creyendo que la realidad nos debía algo.
Entonces el dolor aparece por la factura nunca cobrada: no es tanto lo que nos ocurre como lo que imaginamos que tendría que ocurrir. Cuando soltamos esa expectativa —cuando dejamos de perseguir espejismos— el sufrimiento se encoge y deja de dictar las cosas.
Se vuelve ruido de fondo, una molestia doméstica que ya no nos gobierna.
El enemigo más silencioso
No es la vida la que mata; es la rutina.
Esa cadena invisible que amarra las horas y va robando colores y olores hasta dejarnos en escala de grises. La rutina aprieta porque nos enseña a mirar con los ojos hipotecados.
Pero hay rescate: la creatividad, la capacidad de ver un sol en la tormenta, una ventana en la pared más alta. Un gesto pequeño —cambiar la canción del mediodía, escribir una nota absurda, inventar un cuento para la vecina— revienta la monotonía como una semilla que rompe cemento.
Lo que no se compra
Vivimos pensando que las cosas nos deben, que todo está hecho para complacernos y por eso gastamos la vida buscando afuera lo que llevamos adentro.
Pero hay tesoros que no tienen precio y conviene recordarlos en voz alta. Todo lo que tiene un valor para nuestra alma no se puede comprar con dinero. Estar en paz, con nosotros y luego con todo lo demás.
Y junto a eso: una risa auténtica, un abrazo que no se mide en tiempo, la mirada de alguien que te escucha sin prisa, la memoria de los veranos de infancia, el tiempo quieto para pensar, el asombro por una mañana cualquiera, el perdón que libera, la curiosidad que nunca envejece.
Esos son los bienes que no caben en una tarjeta y si los descuidas se te escapan como arena entre los dedos.
El espejismo de lo ajeno
Queremos que la vida se amolde a nuestros deseos y esa avidez nos devora; nos volvemos sombras de lo que podríamos ser.
Pensamos que, si cambiamos de ciudad, de pareja o de trabajo, la pieza faltante encajará.
Pero la pieza está en el estante interno: paciencia, humildad, el gusto por lo pequeño. Moldear la existencia no es domesticarla, sino aprender a bailar con sus golpes y sus silencios.
El incendio y la ceniza
La vida, a su vez, nos manipula: trompazos inesperados, pérdidas, fracturas. Cayendo aprendemos la lección más terca: nos levantamos.
Porque en esa caída aparece algo que nunca calculamos —una canción que te rescata, un gesto ajeno que te vuelve humano— y entonces la ceniza se convierte en tierra fértil.
No hay tragedia definitiva; siempre queda una rendija por donde entrar al nuevo día.
Somos fuego que se reinventa.
Cierre: La aventura escondida
Cada jornada, por más gris, guarda una aventura diminuta. No es un llamado a grandilocuencias, sino a mirar: la historia en la cara de un desconocido, el consuelo en un abrazo distraído, la belleza de un pan recién horneado.
El secreto no está en dejar de soñar, sino en aprender a soñar aquí, en este suelo imperfecto, sin exigirle cuentas a la realidad. La vida no nos debe nada; nos presta instantes. Nos toca devolvérselos vividos, no desperdiciados.