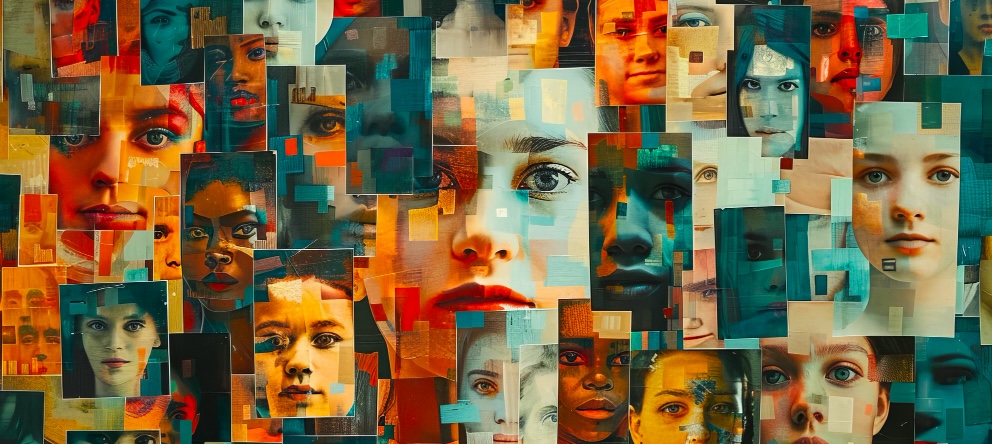La adversidad y sus sombras
«La adversidad nunca avisa. Llega sin pedir permiso, se instala sin cortesía y, a veces, se queda más de lo que creemos poder soportar.»
Hay adversidades pequeñas, las que duelen como un roce o como un mal día, y están las otras, las que desordenan el alma, las que nos dejan sin aire, las que convierten la vida en un campo de batalla.
Perder la salud es una de ellas.
Un día creemos que somos invencibles, que el cuerpo es una máquina infalible, y al siguiente nos damos cuenta de su fragilidad. Nos enfrentamos a hospitales, a diagnósticos fríos, a un futuro que ya no es lo que imaginábamos. La vida se reduce a un calendario de tratamientos, a una espera sin certezas, a la lucha entre la esperanza y el miedo.
Pero si algo es más feroz que el propio dolor, es la ausencia de quienes amamos.
La muerte de un ser querido nos arranca de raíz, nos deja vacíos de abrazos, de voces, de momentos que ya no serán. Hay silencios que pesan más que cualquier palabra, hay fotos que nos miran desde el pasado como si quisieran devolvernos lo que hemos perdido. Uno aprende a vivir con esa herida, pero nunca deja de doler del todo.
Y después está el hambre.
El hambre que encoge los estómagos y acalla las palabras. El hambre que hace que un niño mire un pedazo de pan como si fuera un tesoro. Hay quienes recorren calles enteras buscando en la basura un resto de comida, quienes aprenden a dormir para olvidar que no han comido, quienes venden lo último que tienen por un plato de sopa caliente. El hambre es una guerra sin bandos, una condena sin juicio, una herida que no cicatriza.
Y el frío, su cómplice implacable.
El frío de los que duermen sobre cartones, de los que abrazan su propio cuerpo porque no tienen a quién abrazar. El frío que cala los huesos y los recuerdos, que convierte la noche en un enemigo. Los techos se vuelven privilegios, los abrigos un lujo, las casas un sueño inalcanzable. Mientras tanto, el mundo sigue, indiferente, arropado y tibio en sus comodidades.
La guerra es adversidad.
La guerra que destroza hogares, que borra nombres, que convierte a niños en huérfanos y a madres en sombras de lo que fueron. La guerra que no distingue entre culpables e inocentes, que arrasa con todo lo que toca, que deja huellas imborrables en los ojos de quienes sobreviven. La guerra que mata, pero también la que deja vivos a los muertos por dentro.
La pérdida del empleo, esa otra forma de guerra silenciosa.
Un día eres alguien, tienes un sueldo, una rutina, una razón para madrugar. Al siguiente, eres un número más en una lista de despedidos. Las deudas se amontonan, las oportunidades se esfuman, la autoestima se desmorona. De pronto, pedir trabajo se convierte en un vía crucis, en un desfile de negativas, en un recordatorio constante de que el mundo sigue girando sin ti.
La angustia, esa sombra persistente, se desliza entre las noches sin sueño y los días sin respuestas.
A veces, es el miedo a lo que vendrá; otras, es la certeza de que el mundo sigue girando, aunque uno ya no sea el mismo. La adversidad nos prueba, nos lleva al borde, nos obliga a elegir entre rendirnos o seguir adelante, aunque cada paso duela.
Sin embargo, a pesar de todo, hay quienes encuentran un destello en la oscuridad.
En medio del dolor, aprenden a valorar los pequeños instantes, los gestos mínimos, la ternura que persiste. Y entonces, en el abismo de la pérdida, aparece Carl Sagan para recordarnos que somos polvo de estrellas. Que aquellos que se han ido no desaparecen del todo, que la materia de la que estamos hechos regresa al universo, danzando en formas infinitas.
Que, si prestamos atención, volverán de mil maneras: en la brisa que roza la piel, en el reflejo del sol sobre el agua, en la risa de un niño que pasa. No es el final, solo otra manera de estar.
La adversidad puede quebrarnos, sí, pero también puede mostrarnos una fortaleza que desconocíamos.
Al final, no somos lo que nos sucede, sino lo que hacemos con lo que nos sucede. Y aunque la adversidad no tenga sentido, aunque a veces parezca insoportable, hay algo que siempre queda en pie:
“el amor que dimos, el amor que recibimos, y la certeza de que, incluso en la pérdida, la vida sigue teniendo su milagro escondido.”